 Adolf Hitler
Adolf Hitler
- Hitler
- El nazismo
- La Segunda Guerra Mundial
- Fotos
- Vídeos
La Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue uno de los acontecimientos fundamentales de la historia contemporánea tanto por sus consecuencias como por su alcance universal. Las «potencias del Eje» (los regímenes fascistas de Alemania e Italia, a los que se unió el militarista Imperio japonés) se enfrentaron en un principio a los países democráticos «aliados» (Francia e Inglaterra), a los que se sumaron tras la neutralidad inicial los Estados Unidos y, pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética; sin embargo, esta lista de los principales contendientes omite multitud de países que acabarían incorporándose a uno u otra bando.

La ciudad alemana de Dresde tras los bombardeos aliados (febrero de 1945)
La Segunda Guerra Mundial, en efecto, fue una nueva «guerra total» (como lo había sido la «Gran Guerra» o Primera Guerra Mundial, 1914-1918), desarrollada en vastos ámbitos de la geografía del planeta (toda Europa, el norte de África, Asia Oriental, el océano Pacífico) y en la que gobiernos y estados mayores movilizaron todos los recursos disponibles, pudiendo apenas ser eludida por la población civil, víctima directa de los más masivos bombardeos vistos hasta entonces.
En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial suelen distinguirse tres fases: la «guerra relámpago» (desde 1939 hasta mayo de 1941), la «guerra total» (1941-1943) y la derrota del Eje (desde julio de 1943 hasta 1945). En el transcurso de la «guerra relámpago», así llamada por la nueva y eficaz estrategia ofensiva empleada por las tropas alemanas, la Alemania de Hitler se hizo con el control de toda Europa, incluida Francia; sólo Inglaterra resistió el embate germánico.
En la siguiente etapa, la «guerra total» (1941-1943), el conflicto se globalizó: la invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a Pearl Harbour provocaron la incorporación de la URSS y los Estados Unidos al bando aliado. Con estos nuevos apoyos y el fracaso de los alemanes en la batalla de Stalingrado, el curso de la guerra se invirtió, hasta culminar en la derrota del Eje (1944-1945). Italia fue la primera en sucumbir a la contraofensiva aliada; Alemania presentó una tenaz resistencia, y Japón sólo capituló después de que sendas bombas atómicas cayeran sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.
El miedo a la expansión del comunismo soviético había hecho que Hitler fuese visto por las democracias occidentales como un mal menor, suposición que sólo desmentiría el desarrollo de la contienda. La Segunda Guerra Mundial costó la vida a sesenta millones de personas, devastó una vez más el continente europeo y dio paso a una nueva era, la de la «Guerra Fría». Las dos nuevas superpotencias surgidas del desenlace de la guerra, los Estados Unidos y la URSS, lideraron dos grandes bloques militares e ideológicos, el capitalista y el comunista, que se enfrentarían soterradamente durante casi medio siglo, hasta que la disolución de la Unión Soviética en 1991 inició el presente orden mundial.
Dividida en dos áreas de influencia, la Occidental pro americana y el Este comunista, Europa, como el resto del mundo, quedó reducida a tablero de las superpotencias, y aunque la Europa occidental recuperó rápidamente su prosperidad, perdió definitivamente la hegemonía mundial que había ostentado en los últimos cinco siglos; en el exterior, tal declive se visualizaría en el proceso descolonizador de las siguientes décadas, por el que casi todas las antiguas colonias y protectorados europeos en África y Asia alcanzaron la independencia.
Causas de la Segunda Guerra Mundial
A pesar de las controversias, los historiadores coinciden en señalar diversos factores de especial relieve: la pervivencia de los conflictos no resueltos por la Primera Guerra Mundial, las graves dificultades económicas en la inmediata posguerra y tras el «crack» de 1929 y la crisis y debilitamiento del sistema liberal; todo ello contribuyó al desarrollo de nuevas corrientes totalitarias y a la instauración de regímenes fascistas en Italia y Alemania, cuya agresiva política expansionista sería el detonante de la guerra. Ya en su mera enunciación se advierte que tales causas se encuentran fuertemente imbricadas: unos sucesos llevan a otros, hasta el punto de que la enumeración de causas acaba convirtiéndose en un relato que viene a presentar la Segunda Guerra Mundial como una reedición de la «Gran Guerra».

Soldados americanos en el desembarco de Normandía (junio de 1944)
Ciertamente, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) no apaciguó las aspiraciones nacionalistas ni los antagonismos económicos y coloniales que la habían ocasionado. Todo lo contrario: la forma en que fue fraguada la paz, con condiciones abusivas impuestas unilateralmente por los vencedores a los vencidos en el Tratado de Versalles (1919), no hizo sino incrementar las tensiones. Alemania, que había sido declarada culpable de la guerra, perdió sus posesiones coloniales y parte de su territorio continental, siendo además obligada a desmilitarizarse y a abonar desorbitadas reparaciones a los vencedores. Italia, pese a formar parte de la alianza vencedora, no vio compensados sus sacrificios y su esfuerzo bélico con la satisfacción de sus demandas territoriales.
El desenlace de la guerra había llevado a la desmembración de los imperios derrotados (el alemán y el austrohúngaro) y a la implantación en los viejos y nuevos países resultantes de repúblicas democráticas. No era fácil consolidar en estas sociedades sometidas a autocracias seculares y carentes de tradición democrática un sistema liberal, máxime cuando los valores en que éste se sustentaba (confianza en la razón humana, fe en el progreso) habían sido minados por los horrores de la guerra. Pero además, las democracias liberales mostraron pronto su incapacidad para hacer frente a una situación extremadamente delicada. El conflicto había dejado un paisaje de devastación económica y empobrecimiento generalizado de la población que los nuevos gobiernos no supieron abordar.
Todo ello fue capitalizado por grupúsculos y formaciones políticas extremistas, de entre las cuales cobraron progresivo protagonismo las organizaciones de la ultraderecha nacionalista, con el fascismo italiano y su variante alemana (el nazismo) a la cabeza. Junto a las aspiraciones nacionalistas anteriores a la Primera Guerra Mundial (por ejemplo, el ideal pangermanista de unir a los pueblos de lengua alemana), estos grupos asumieron como componentes ideológicos el revanchismo suscitado por el Tratado de Versalles y el militarismo expansionista implícito en doctrinas como la del «espacio vital», que preconizaba la necesidad ineludible de obtener un ámbito territorial dotado de la extensión y los recursos necesarios para asegurar el desarrollo económico y la prosperidad de la nación.

Mussolini y Hitler
Presentándose además como los verdaderos patriotas frente a una clase política de traidores que había ratificado las imposiciones de Versalles, los fascistas ridiculizaron abiertamente el parlamentarismo y la democracia e incluso algunos de sus principios fundamentales, como el igualitarismo, contribuyendo al descrédito del sistema liberal desde una perspectiva opuesta pero complementaria a la de los comunistas, que veían en los gobiernos democráticos meros instrumentos opresores al servicio de la burguesía capitalista.
Sin embargo, para los fascistas, las formaciones comunistas y los sindicatos obreros eran poco menos que agentes de Moscú, es decir, una conjura organizada por enemigos exteriores para debilitar a la nación. Este inequívoco y furibundo anticomunismo acabaría resultando clave en su acceso el poder. Su mensaje no sólo caló paulatinamente entre las legiones de descontentos que había dejado tras de sí la guerra, sino que, en los momentos decisivos, el fascismo recibió el apoyo de las clases dominantes, temerosas de una revolución social como la que había liquidado la Rusia de los zares en 1917.
En fecha tan temprana como 1922, la «Marcha sobre Roma» de los fascistas italianos llevó al nombramiento como primer ministro de Mussolini, quien, tras ilegalizar las restantes fuerzas políticas en 1925, instauró su régimen fascista en Italia. Hitler, en política activa desde 1920, hubo de esperar al «crack» de 1929 y a su nueva espiral de bancarrota y desempleo; en 1932, el partido nazi fue la fuerza más votada en las elecciones; en 1933 fue nombrado canciller, y a mediados de 1934, habiendo suprimido las instituciones democráticas y toda oposición política, detentaba un poder absoluto como «Führer» o caudillo al frente del régimen nazi.
En aplicación de su ideario, Adolf Hitler desdeñó todas las disposiciones de Versalles y preparó a Alemania para satisfacer por la fuerza las reivindicaciones territoriales que no fuesen atendidas: implantó el servicio militar obligatorio y ordenó un rearme masivo que, a base de fuertes inversiones, dotó a Alemania de un formidable ejército, reactivó la industria nacional y fortaleció sensiblemente la economía del país y su propio liderazgo. Sin el respaldo de la opinión pública para embarcarse en una nueva guerra, la posición de los gobiernos de Francia e Inglaterra era, por contraste, claramente débil.

Londres tras un ataque de la aviación nazi (7 de junio de 1940)
En 1938, Hitler anexionó Austria a Alemania y reclamó la región checa de los Sudetes, con numerosa población alemana. Ese mismo año, en la Conferencia de Múnich (30 de septiembre de 1938), Hitler fingió limitar sus ambiciones ante el primer ministro británico Neville Chamberlain y el presidente francés Édouard Daladier. Pero en seguida se vio que la «política de apaciguamiento» de Inglaterra y Francia, consistente en ceder a sus demandas a cambio de la promesa de renunciar a nuevas reivindicaciones, era completamente inútil. Vulnerando los acuerdos de Múnich, Hitler ocupó no únicamente los Sudetes, sino toda Checoslovaquia (marzo de 1939), invadió la región de Memel (Lituania) y puso sus ojos en Polonia, a la que reclamaba el corredor y la ciudad libre de Danzig, territorios que el Tratado de Versalles había arrebatado a Alemania para proporcionar a Polonia una salida el mar.
Al mismo tiempo, y en previsión de la inminencia de la guerra, Hitler atendió hábilmente al flanco diplomático. Desde años atrás había colaborado estrechamente con el régimen hermano de Italia, entendimiento que reforzó subscribiendo con Mussolini el Pacto de Acero (mayo de 1939). Tres meses después, el 23 de agosto de 1939, selló el tratado Ribbentrop-Molotov, así llamado por sus firmantes, el ministros de Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop y el ruso Vyacheslav Molotov. Fundamentalmente, el tratado era un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética que incluía entre sus cláusulas secretas el reparto de Polonia, a la que Francia y Gran Bretaña habían prometido ayuda en caso de guerra.
El pacto con la URSS garantizaba a Alemania que no habría de luchar en un doble frente; sintiéndose seguro, Hitler ordenó la invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939 se iniciaron las operaciones militares; dos días después, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Comenzaba así la Segunda Guerra Mundial, que por el exiguo número de beligerantes no parecía que hubiese de merecer ese calificativo; dos años y medio más tarde, sin embargo, el conflicto se había extendido por todo el planeta.
Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la potencia bélica de los bandos contendientes era prácticamente equivalente, a pesar de que Francia e Inglaterra habían comenzado más tarde su rearme. Cada uno de los aliados había desarrollado de forma distinta sus medios bélicos. Francia mejoró y desarrolló su sistema de trincheras (la famosa Línea Maginot, impulsada por el ministro de Guerra André Maginot), previendo una guerra de posiciones como en la Primera Guerra Mundial. La poderosa marina británica no invirtió en la construcción de unidades que se convertirían en vitales (como el portaaviones), pero el país desarrolló ampliamente su fuerza aérea.
De las potencias que pronto intervendrían en el conflicto, la URSS contaba con sus ingentes recursos humanos, y el otro gigante mundial, los Estados Unidos de América, poseía mayor potencial industrial que capacidad militar efectiva; sólo tras decidir su participación en la guerra enfocó rápidamente su industria a la fabricación de armas, y especialmente a la construcción de aviones (cazas y bombarderos) y potentes buques de guerra (portaaviones y acorazados).

Bombarderos estadounidenses sobre Ploiesti (Rumanía)
Los términos del Tratado de Versalles habían impuesto a Alemania la desmilitarización y la limitación de sus arsenales; tal humillante obligación tuvo sin embargo la virtud de eliminar armamentos que hubieran resultado obsoletos en la Segunda Guerra Mundial y de favorecer, llegado el momento, la creación desde cero de un eficiente ejército dotado de armas de última generación. De este modo, cuando Hitler ordenó la remilitarización y el rearme del país, orientó la industria hacia la producción de aviones y unidades terrestres motorizadas, especialmente tanques y carros de combate, y aunque desechó la fabricación de portaaviones y otros barcos de superficie, construyó una potente flota de submarinos. No hay que olvidar que Alemania contaba con un importante potencial técnico, tanto en la metalurgia como en la industria química y eléctrica, de gran aplicación en la industria de guerra.
La «guerra relámpago» (1939 - mayo 1941)
La invasión de Polonia, que había desencadenado la Segunda Guerra Mundial, se completó en poco más de un mes; en virtud de una cláusula secreta del tratado de no agresión germano-soviético, los rusos facilitaron la victoria ocupando la zona oriental de Polonia, que había pertenecido a la Rusia zarista. Después de esta primera ofensiva, curiosamente, se entró en una fase que los periodistas bautizaron como la «guerra de broma»: Francia, Inglaterra y Alemania se habían declarado la guerra, pero, entre octubre de 1939 y marzo de 1940, en ninguno de estos países se registraron combates. Ambos bandos movilizaron y prepararon sus efectivos y defensas, pero dejaron pasar el invierno sin tomar ninguna iniciativa.
Antes de comenzar la guerra, y pensando en los efectos que podría tener un bloqueo similar al llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial, Hitler había promovido la autarquía económica, intentando llevar el país a un nivel de autosuficiencia o de mínima dependencia del exterior. Pero aunque lo había logrado en muchos ámbitos, Alemania carecía de algunas materias primas imprescindibles para su industria de guerra, como el hierro: seguía dependiendo del hierro escandinavo. Por esta razón, el primer paso de Hitler fue la ocupación de Dinamarca y Noruega (abril de 1940); la escasa resistencia fue vencida en pocos días, y los gobiernos de los países ocupados hubieron de trasladarse a Londres.
En mayo de 1940, Hitler lanzó una tercera ofensiva, esta vez contra Francia, que resultaría en una victoria tan aplastante como las de Polonia y Escandinavia: bastó poco más de un mes para que toda Francia quedase bajo el control efectivo de Alemania. Convencidos de que, al igual que en la Primera Guerra Mundial, el conflicto iba a dirimirse en las trincheras, los generales franceses habían reforzado las fronteras (Línea Maginot), pero descuidaron la región de las Ardenas, considerando que sus bosques y montañas eran intransitables para las unidades blindadas del Reich.
Siguiendo el plan del general Erich von Manstein, el Estado Mayor escogió precisamente las Ardenas como punto de paso hacia Francia. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas iniciaron los ataques sobre Holanda y Bélgica, y cuatro días más tarde, el grueso del ejército alemán caía sobre Francia desde las Ardenas, haciendo inútil la Línea Maginot. Con uso masivo de divisiones de tanques (Panzer) y de unidades especializadas como las de paracaidistas y la aviación (Luftwaffe), que destruían puntos claves, las tropas alemanas se lanzaron sin impedimentos sobre el Canal de la Mancha, dejando embolsadas las tropas británicas y francesas en la zona de Dunkerque. Inexplicablemente, los alemanes detuvieron durante su avance dos días, dando tiempo a que franceses e ingleses pudiesen completar, el 4 de junio de 1940, el reembarco de sus efectivos (más de trescientos mil soldados) hacia Gran Bretaña.

Hitler en París, pocos días después de la ocupación (23 de junio de 1940)
Al día siguiente, los alemanes emprendieron el avance hacia el sur; el 14 de junio entraron en París. El mariscal Philippe Pétain, que había asumido la presidencia, pactó con Hitler un armisticio. Francia quedó dividida en dos: el norte ocupado, que daba a Hitler el control de toda la fachada atlántica y de la capital, y una zona sur de jurisdicción francesa administrada por un gobierno colaboracionista (presidido por Pétain) que tenía su sede en Vichy. Mientras tanto, el general Charles de Gaulle, que rechazó este acuerdo, organizó desde Londres la resistencia interior, lanzando a través de la radio consignas que por el momento tendrían escasa repercusión; para muchos franceses, Pétain había salvado al país de males mayores.
Las campañas citadas, y muy especialmente la ofensiva sobre Francia, son ejemplos eminentes del éxito de las nuevas tácticas militares conocidas como «guerra relámpago» (Blitzkrieg). Apoyándose en la rapidez, movilidad y perfecta coordinación de sus unidades motorizadas (aviación, tanques, carros de combate, artillería autopropulsada), los alemanes concentraban sus energías en puntos débiles o estratégicos hasta forzar sorpresivas rupturas en el frente por las que penetraban las fuerzas terrestres, que avanzaban rápidamente por la desguarnecida retaguardia hacia sus objetivos finales, sembrando el caos y el desconcierto entre las líneas enemigas.
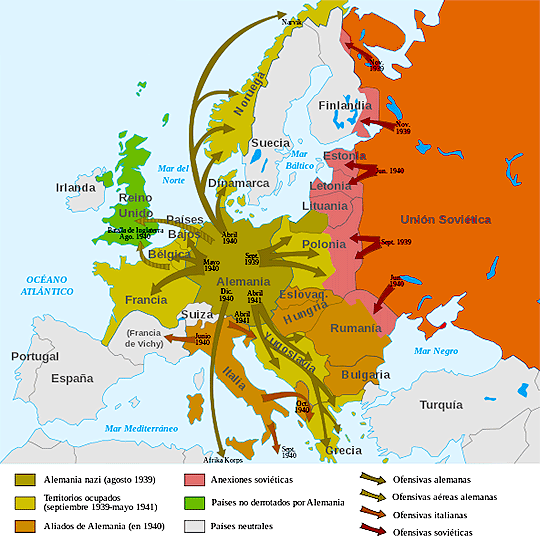
La «guerra relámpago» (hasta mayo de 1941) dio a Hitler el control de Europa
La guerra se convirtió así en una orgía de la velocidad: de las tropas motorizadas, de las comunicaciones, de las órdenes, de la definición sobre la marcha de ofensivas y objetivos. El ajedrez reposado de la Primera Guerra Mundial dio paso a una partida rápida que los grandes estrategas franceses perdieron por tiempo. El mismo concepto de frente quedó finiquitado; había frente donde atacaban los alemanes, lo cual, dada su rapidez y movilidad, era como decir que no lo había. Que la Línea Maginot se mantuviera intacta tras la caída de París era el negro chiste que señalaba la abismal diferencia entre la guerra antigua y la moderna, entre acumular tropas para defenderse de nadie y exprimirlas al máximo dotándolas de un duende de dinamismo que parecía ubicuidad. Hay que notar que este novedoso enfoque respondía también a una necesidad estratégica profunda: Inglaterra seguía ejerciendo el dominio de los mares, y, al igual que en la Primera Guerra Mundial, Alemania podría quedar desabastecida de petróleo y otros productos básicos si era sometida a un prolongado bloqueo marítimo por los británicos. De ahí la prioridad de llevar rápidamente el conflicto hacia su desenlace.
En solamente nueve meses, Hitler se había apoderado de Europa: los países que no habían caído bajo su dominio eran aliados suyos o neutrales. Con la claudicación de Francia, en efecto, tan sólo quedaba Gran Bretaña, a cuyo frente se había colocado el gobierno de coalición presidido por Winston Churchill, un político de dilatada trayectoria destinado a convertirse en el más admirado estadista de la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo en su toma de posesión (10 de mayo de 1940) que no podía ofrecer más que «sangre, sudor y lágrimas» a sus conciudadanos, el nuevo primer ministro insufló un espíritu de lucha en el pueblo británico y, con su determinación de resistir a toda costa, contrarió los planes de Hitler, que había supuesto que el aislamiento empujaría a Inglaterra a negociar.
Decidido a finalizar cuanto antes la guerra, Hitler ordenó diseñar un plan de desembarco en las islas, pero sus generales le convencieron de que, dada la superioridad de la armada británica, tal empresa era imposible sin conseguir previamente, al menos, el control del espacio aéreo. De este modo, la batalla de Inglaterra (de julio a septiembre de 1940) se libró exclusivamente en el aire: cazas y bombarderos de la Luftwaffe alemana y la Royal Air Force británica se enzarzaron en cruentos combates y soltaron miles de bombas primero sobre objetivos militares y luego sobre Londres y Berlín, causando terribles estragos en la población civil. Gracias a la proximidad de los aviones ingleses a sus bases y a las vitales informaciones sobre la aviación enemiga que aportaba el uso del radar, el resultado fue favorable a los británicos. Hitler se vio obligado a posponer indefinidamente la invasión de Inglaterra; la guerra comenzaba a alargarse más de lo deseado.

Calle londinense tras un bombardeo nocturno
Entretanto, deslumbrado por las grandes victorias obtenidas por el Reich, Mussolini decidió finalmente que Italia entrara en la guerra en apoyo de Alemania. El Duce esperaba con ello satisfacer sus ambiciones territoriales en los Balcanes y el norte de África. En septiembre de 1940, Italia atacó Grecia desde Albania, pero griegos y británicos lograron rechazarles. Hitler, que ya pensaba en la invasión de la URSS, tuvo que desviar parte de sus tropas y medios en ayuda de su desastroso aliado. Con la colaboración de Rumanía, Hungría y Bulgaria, que se aliaron con el Reich, los alemanes emprendieron en abril de 1941 una nueva «guerra relámpago»: en apenas dos semanas ocuparon Yugoslavia y la Grecia continental, forzando la rendición de los ejércitos de estos países y la retirada de los británicos. En mayo de 1941, la arrolladora campaña finalizó con la ocupación de Creta.
La «guerra total» (junio 1941 - junio 1943)
En 1941, la invasión alemana de Rusia y el ataque japonés a Pearl Harbour precipitaron la globalización del conflicto. Alemania y la URSS habían firmado un pacto de no agresión en cuyas cláusulas secretas se reconocía a Finlandia, los países bálticos y Besarabia como áreas de influencia soviética. Inmediatamente después de la ocupación de Polonia, Stalin se había tomado la libertad de invadir por su cuenta las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) y de ocupar el sur de Finlandia, de modo que la URSS había recuperado ya los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial.
Estas apresuradas anexiones molestaron a Hitler. Pese a su visceral anticomunismo, el Führer había buscado el pacto con la Unión Soviética con la pragmática finalidad de no tener que luchar en dos frentes; pero ahora las ambiciones de los rusos chocaban con el irrenunciable objetivo de adjudicar a Alemania un «espacio vital», expandiéndose hacia el este. Por esta razón, Hitler preparó concienzudamente la «Operación Barbarroja» para conquistar la URSS y, más tarde, abatir el poderío británico en Oriente Medio.

Soldados rusos en la batalla de Stalingrado (diciembre de 1942)
La campaña de Rusia comenzó el 22 de junio de 1941. El Estado Mayor alemán organizó los ejércitos en tres cuerpos que fueron enviados hacia el norte (Leningrado), hacia el centro (Moscú) y hacia el sur (Ucrania). Los rusos firmaron un acuerdo con los británicos y al mismo tiempo trasladaron su industria hacia el interior para que no cayera en manos del Reich. Los generales alemanes habían proyectado una ofensiva en diez semanas, pero, tras un impetuoso arranque que mejoraba incluso su previsiones, el deficiente estado de las infraestructuras (en modo alguno comparables a las de la Europa occidental) y el rechazo de la población retrasaron el avance de sus divisiones, que no estuvieron en disposición de atacar sus objetivos hasta finales de septiembre.
Con las primeras lluvias de octubre, las carreteras rusas, no pavimentadas, se convirtieron en barrizales impracticables. En noviembre, las temperaturas alcanzaron los 32 grados bajo cero, reduciendo el material bélico a chatarra congelada y matando miles de soldados. A principios de diciembre, el avance sobre Moscú quedó definitivamente paralizado. Una vez más, la estepa rusa y el «general Invierno» parecían haber derrotado al temerario occidental que osaba aventurarse por sus inmensidades; lo mismo le había ocurrido, más de cien años antes, a Napoleón Bonaparte. Sin embargo, pese a las múltiples penalidades y a la imposibilidad de cavar trincheras en el suelo congelado, las tropas alemanas resistieron los contraataques rusos y mantuvieron sus posiciones.
Con la llegada de la primavera se reiniciaron las hostilidades. En el frente sur, los alemanes se adentraron hasta el río Don, y en septiembre de 1942 se encontraban a las puertas de Stalingrado. Entre finales de 1942 y principios de 1943, en el interior y los alrededores de esta ciudad tendría lugar la más dura y decisiva de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Bajo el mando de Konstantín Rokossovski, las fuerzas soviéticas rodearon el ejército del mariscal alemán Friedrich von Paulus, mientras el general ruso Gueorgui Zhúkov dirigía la defensa de la ciudad. El 2 de febrero de 1943, von Paulus se vio obligado a capitular; los rusos capturaron trescientos mil prisioneros. La batalla de Stalingrado invirtió el curso de la guerra: a partir de ese momento, la contraofensiva soviética obligaría a los alemanes a retroceder.

El acorazado West Virginia envuelto en llamas tras el ataque japonés a Pearl Harbour (7 de diciembre de 1941)
El segundo acontecimiento clave de la etapa 1941-1943 fue la entrada de los Estados Unidos en la guerra a raíz del ataque japonés a Pearl Harbour (7 de diciembre de 1941). Aunque ciertamente en un primer momento quisieron mantenerse estrictamente neutrales, los americanos, en realidad, habían ya comenzado a servir a los intereses de los aliados. El apoyo norteamericano se hizo patente cuando, en marzo de 1941, el presidente Franklin D. Roosevelt obtuvo del Congreso la aprobación de la ley de Préstamo y Arriendo, que permitió a los aliados surtirse de todo tipo de materiales y armas sin tener que pagar en el momento de la compra: se estaba ayudando con todos los medios económicos a la lucha contra Alemania.
Como aliado de Alemania e Italia, países con los que había sellado el Pacto Tripartito de 1940, Japón había comenzado a ocupar algunas colonias británicas, francesas y holandesas del Asia Oriental con la ayuda, en muchos casos, de los nacionalistas nativos. El expansionismo del militarista Imperio japonés chocaba con los intereses de los norteamericanos, que bloquearon las exportaciones de petróleo y acero y congelaron los activos japoneses en el país, entre otras sanciones económicas.
La intervención de Estados Unidos parecía inminente, pero Japón se anticipó con un ataque por sorpresa cuyo objetivo era obtener una inmediata superioridad naval: sin previa declaración de guerra, la aviación nipona bombardeó y hundió la mayor parte de la flota norteamericana fondeada en la base de Pearl Harbour, en las islas Hawai (7 de diciembre de 1941). Estados Unidos declaró la guerra a Japón y, poco después, a Italia y Alemania; la Segunda Guerra Mundial ingresaba así definitivamente en su fase de universalización.
Durante los primeros meses de 1942, los japoneses, que anteriormente habían suscrito un pacto de no agresión con Rusia, campearon sin demasiadas dificultades por el sudeste asiático, ocupando Singapur, Indonesia, las islas Salomón, Birmania y Filipinas. Pero el 4 de junio de 1942, sus progresos quedaron bruscamente frenados en el más decisivo de los combates navales de la Segunda Guerra Mundial: la batalla de Midway, un archipiélago situado 1.800 kilómetros al oeste de las islas Hawai en torno al que se enfrentaron las armadas enemigas. Japón vio hundirse sus cuatro portaaviones, unidades que se habían revelado esenciales para la supremacía en la moderna guerra marítima, y ya nunca podría resarcirse de su pérdida; los astilleros estadounidenses botaron nuevos buques de guerra a toda máquina, y en adelante los norteamericanos sólo tendrían que imponer su superioridad naval y aérea, a la que los nipones opusieron una fanática resistencia.

El portaaviones norteamericano Yorktown en la batalla de Midway (4 de junio de 1942)
El norte de África también fue escenario de combates. Desde Gibraltar hasta Alejandría, la armada británica dominaba el Mediterráneo, pero existía un punto de gran importancia estratégica que podía inclinar la balanza del lado alemán: el canal de Suez. Controlado por los ingleses, este paso permitía la comunicación entre las colonias africanas y asiáticas del Imperio británico y la metrópoli; su pérdida pondría en graves aprietos a Inglaterra. En septiembre de 1940, Mussolini había fracasado en su intento de atacar Egipto desde la vecina Libia, entonces colonia italiana. En febrero de 1941, Hitler envió en su apoyo el Afrika Korps del general Erwin Rommel, cuya pericia táctica le valdría el sobrenombre de «el zorro del desierto». En su avance hacia el este, Rommel obtuvo sucesivas victorias, pero llegó desgastado a la ciudad egipcia de El Alamein (julio de 1942), donde, falto de tanques y combustible, acabaría siendo derrotado por el VIII Ejército del general británico Bernard Montgomery. Cortado definitivamente el acceso al canal de Suez, el frente africano perdió relevancia para los alemanes.
La derrota del Eje (julio 1943-1945)
La universalización de la Segunda Guerra Mundial decantó el conflicto; con la incorporación al bando aliado del poderío militar e industrial de la Unión Soviética y Estados Unidos, las potencias del Eje perdieron todas sus opciones. De hecho, ya en la etapa anterior se habían registrado combates decisivos que señalaban la inversión en el equilibrio de fuerzas: desde las batallas de Midway (junio de 1942) y Stalingrado (febrero de 1943), japoneses y alemanes se veían obligados a retroceder ante la contraofensiva de los americanos y los rusos. A estos avances se añadió, en la fase final de la guerra, la apertura de dos nuevos frentes: el de Italia (iniciado con el desembarco aliado en Sicilia) y el de Francia (tras el desembarco de Normandía), cuyo resultado sería, tras padecer un acoso en todas direcciones, la caída del Reich.
El desembarco aliado en Sicilia, iniciado el 10 de julio de 1943, tenía como objetivo apoderarse de la isla y utilizarla como base para la invasión de Italia. Aun antes de haber sido completada, la ofensiva sobre Sicilia tuvo un impacto psicológico inesperado en la clase política: el 25 de julio, el Gran Consejo Fascista destituyó a Mussolini, que fue encarcelado; el monarca italiano Víctor Manuel III encargó la formación de un nuevo gobierno al general Pietro Badoglio, que firmó un armisticio con los aliados el 3 de septiembre, fecha en que las tropas aliadas desembarcaron sin oposición en la península Itálica.
Los alemanes supieron reaccionar rápidamente: invadieron el norte de Italia, liberaron a Mussolini en una arriesgada operación (12 de septiembre de 1943) y lo pusieron al frente de un gobierno fascista, la República de Salò, así llamada por el nombre de la ciudad italiana en que tenía su sede. Pese al apoyo del gobierno y la población, los aliados no pudieron avanzar por esa Italia partida en dos; el frente se estabilizó a unos cien kilómetros al sur de Roma. Una importante ofensiva permitiría tomar la capital en junio de 1944, pero desde entonces las prioridades fueron liberar Francia y caer rápidamente sobre Berlín. Ya en 1945, ante el ataque final de los aliados, Mussolini intentó huir a Suiza, pero fue descubierto y fusilado por miembros de la resistencia.

El desembarco de Normandía (6 de junio de 1944)
El desembarco de Normandía (6 de junio de 1944) es sin duda la acción más recordada de la Segunda Guerra Mundial. La apertura de un frente occidental tenía un alto valor estratégico por cuanto obligaba a Alemania a dividir sus fuerzas para combatir entre dos frentes. Protegidas por un intenso bombardeo aéreo y naval, las divisiones aliadas desembarcaron en las playas de esta región del noroeste de Francia. Tras duros combates, se logró afianzar la cabeza de puente; el 1 de agosto, fecha en que finaliza el célebre Diario de Ana Frank, el frente alemán se hundió; el 25 de agosto, París era liberada. Simultáneamente, el ejército soviético emprendió en junio de 1944 una gran ofensiva que liberó Polonia, Rumanía y Bulgaria.
Todo estaba perdido, pero Hitler, depositando todavía sus esperanzas en las potentes armas secretas que desarrollaban los ingenieros del Reich, arrastró a Alemania a una desesperada resistencia. A principios de 1945, un último contraataque alemán en las Ardenas fue abortado; a partir de ese momento, la guerra se convirtió en una carrera en que los generales rusos y occidentales se disputaron el honor de llegar los primeros a Berlín, trofeo que se llevaron los soviéticos (2 de mayo de 1945). Dos días antes, el Führer se había suicidado en su búnker.

Hiroshima arrasada por la bomba atómica; abajo, la explosión sobre
Nagasaki fotografiada desde Koyagi-jima, a quince kilómetros de distancia

En el Pacífico, desde la derrota de Midway, Japón apenas si había logrado más que ralentizar su retirada resistiendo tenazmente las acometidas de los estadounidenses, que diezmaron la armada nipona y reocuparon numerosos territorios. En verano de 1945, pese a la capitulación de Alemania, el Imperio japonés seguía decidido a resistir a toda costa. Debido a las inmensas distancias y a la singular geografía del escenario bélico, que obligaba a luchar de isla en isla, la Guerra del Pacífico se preveía sumamente costosa en recursos humanos y materiales. Ante esta perspectiva, Harry S. Truman, nuevo presidente norteamericano tras la súbita muerte de Roosevelt, optó por emplear una nueva arma: la bomba atómica. El 6 y 9 de agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas por sendas explosiones nucleares. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmaba la rendición incondicional. La Segunda Guerra Mundial había terminado.
Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Las principales consecuencias históricas de la Segunda Guerra Mundial fueron el establecimiento de un orden bipolar liderado por las dos superpotencias ideológicamente antagónicas que salieron reforzadas del conflicto (la Norteamérica capitalista y la URSS comunista) y la pérdida definitiva de la hegemonía mundial que Europa había ostentado desde finales de la Edad Media, reflejada en el proceso de descolonización que desmanteló los antiguos imperios coloniales europeos.
La aparente sintonía mostrada por el dirigente soviético Iósif Stalin, el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill en la Conferencia de Yalta (febrero de 1945), cuando la Segunda Guerra Mundial no había llegado aún a su previsible desenlace, dio paso a las primeras fricciones en la Conferencia de Potsdam (julio-agosto de 1945). Pese a ello, y reconociendo la importancia de la contribución soviética al esfuerzo bélico, Estados Unidos e Inglaterra acordaron con Stalin la división de Alemania y validaron la anexión de las repúblicas bálticas y parte de Polonia al territorio ruso.

Soldados soviéticos izan la bandera rusa en el Reichstag (Berlín, 2 de mayo de 1945)
Desde 1941, sin embargo, todo el mundo sabía que la incorporación de la Unión Soviética al bando aliado, forzada por la fallida invasión de Hitler, era una alianza contra natura que el final de la guerra se encargaría de deshacer. Con su poderoso ejército desplegado en la Europa oriental, Stalin subscribió en Yalta la propuesta de celebrar elecciones libres en los países ocupados, y, acabada la guerra, quebrantó el acuerdo favoreciendo la implantación de regímenes comunistas dependientes de Moscú. De este modo, casi todos los países del este de Europa (incluida la Alemania oriental, en la que se estableció la República Democrática Alemana) quedaron bajo la órbita soviética.
Se iniciaba con ello la «Guerra Fría», nueva fase geopolítica en que el antagonismo entre las superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la URSS, no desembocó en guerra abierta por milagro o por temor al cataclismo nuclear que podían desencadenar los arsenales atómicos de los contendientes. Ambas potencias se erigieron en líderes de dos bloques ideológicos (el Occidente capitalista y el Este comunista) cuya fuerza y cohesión incrementaron mediante pactos militares (la OTAN y el Pacto de Varsovia), planes de ayuda (el Plan Marshall) y alianzas económicas (la Comunidad Europea y el COMECON), mientras se enzarzaban en conflictos locales soterrados para promover o impedir la incorporación de tal o cual región a uno u otro bloque, reduciendo la mayor parte del mundo, y también Europa, a un tablero de ajedrez.
Las inmensas deudas que Inglaterra había contraído con Estados Unidos y el triste papel de Francia en la guerra habían dejado sin voz a la devastada Europa. La desafiante actitud de Stalin y el inicio de la «Guerra Fría» empujaron decididamente a Estados Unidos a situar bajo su órbita la Europa occidental (incluida Grecia y los vencidos: Italia y la nueva República Federal Alemana) y sustraerla a la influencia de los partidos comunistas europeos y de la Unión Soviética. En 1947, el presidente Truman aprobó el Plan Marshall, así llamado por su promotor, el secretario de Estado George Marshall. En el fondo, el plan diseñaba una reconstrucción favorable a los intereses de los Estados Unidos, pues preservaría la demanda europea de productos americanos; pero aquella sabiamente administrada lluvia de millones, invertida fundamentalmente en infraestructuras, dio un gran impulso a la economía europea, que en sólo doce años rebasó los índices de producción de 1939. Perdido el liderazgo político, la Europa occidental lograría, al menos, recuperar el protagonismo económico.

Churchill, Roosevelt y Stalin en la Conferencia de Yalta (1945)
La debilidad de las metrópolis europeas reactivó los movimientos independentistas en las colonias y condujo, en las décadas siguientes, al progresivo desmantelamiento de los imperios coloniales, proceso al que se ha dado el nombre de «descolonización». La flagrante contradicción de enarbolar con una mano la bandera de la libertad y la democracia y de sostener con la otra la de un imperialismo que sometía pueblos enteros se hizo patente no sólo a los ojos de las minorías ilustradas de la colonias, sino también a la población en general, principal víctima de la miseria a que los condenaba el estatus colonial. A través de revueltas violentas que Europa no estaba en condiciones de sofocar, o bien mediante negociaciones o una combinación de ambos medios, casi todas las colonias alcanzaron su independencia entre 1945 y 1975. La descolonización contó con el impulso y beneplácito de las nuevas superpotencias, pues conllevaba el afianzamiento de su hegemonía, la apertura de nuevos mercados y la oportunidad de incorporar nuevas naciones a su ámbito de influencia.
En tanto que proceso en que se percibe una justicia intrínseca y reparadora de los males del imperialismo, podría creerse la descolonización fue una consecuencia positiva de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en su realización práctica, la descolonización no condujo sino a una nueva forma de dependencia, el «neocolonialismo», que acabaría empeorando las condiciones de vida. Los nuevas naciones heredaron una economía sometida a los intereses coloniales que se basaba en la exportación de un reducido número de materias primas o productos agrícolas a las metrópolis; las beneficios obtenidos, sin embargo, no alcanzaban para la importación de los productos manufacturados necesarios. Tal déficit comercial sólo podía paliarse con los créditos que los nuevos países solicitaban a las antiguas metrópolis o a las superpotencias, creando un círculo vicioso de dependencia económica y, por ende, política. Carentes de la capacidad decisoria y financiera que precisaban para acometer la imprescindible diversificación de sus economías, las antiguas colonias asistieron impotentes a la cronificación o acentuación de los desequilibrios, y pasaron a integrar la amplia franja de subdesarrollo que hoy conocemos como Tercer Mundo.
Cómo citar este artículo:
Tomás Fernández y Elena Tamaro. «» [Internet].
Barcelona, España: Editorial Biografías y Vidas, 2004. Disponible en
[página consultada el ].

 Editorial Biografías y Vidas
Editorial Biografías y Vidas